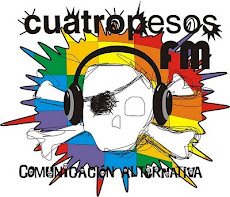Por Raúl Zibechi para el Programa de las Americas
“Este encuentro surge por la necesidad de articular las luchas aisladas de diferentes partes del continente que sufrimos las mismas consecuencias”, dijo Carlos Pérez Guartambel, abogado quichua, dirigente de los sistemas de agua y coordinador del Encuentro Continental de los Pueblos del Abya Yala por el Agua y la Pachamama, celebrado entre el 21 y el 23 de junio.
“El mismo discurso de las multinacionales de una minería sustentable y responsable, lo repiten Rafael Correa en Ecuador, Juan Manuel Santos en Colombia, Alan García en Perú. Ni Chávez se salva. Frente a eso vemos la debilidad de luchas aisladas”, agrega Pérez. El encuentro fue convocado por los principales movimientos del país: los sistemas comunitarios del Azuay, la Ecuarunari, la Conaie, la comisión ecuménica de derechos humanos y Acción Ecológica, entre otros[1].
En el encuentro participaron unas dos mil personas de 15 países del continente americano que debatieron en torno a tres ejes: el Buen Vivir o Sumak Kawsay, el extractivismo y la mercantilización de la naturaleza, los medios de comunicación y la cultura. En varias actividades alojadas en el campamento juvenil, combinaron talleres y debates con videos y música.
El agua estuvo en el centro de la convocatoria; las comunidades tienen una relación íntima con ella, “sobre todo las mujeres indígenas que son la clave de esta resistencia”, asegura Pérez. En el sur de Ecuador, las empresas trasnacionales de la minería han comprado políticos, periodistas y gobiernos locales, pero aún no pudieron doblegar a una parte de los campesinos que no viven de la tierra sino “con la tierra”, como dicen los quichuas.
Minería es igual a impunidad
En la inauguración del Encuentro, Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente y actual opositor al gobierno de Correa, dijo que “el socialismo del siglo XXI se parece al extractivismo del siglo XXI”, en relación a las experiencias de gobiernos progresistas en el continente. Aunque reconoce avances en algunos sentidos en relación al neoliberalismo, señaló que aún con una Constitución de avanzada como la de Ecuador no se ha cambiado la matriz económica y de pensamiento.
“La Constitución debe ser entendida como una caja de herramientas”, dice Acosta en el sentido de que la letra legal nada vale si no consigue hacerse carne en los movimientos. “La minería a gran escala en nuestro país será la continuación de la colonización y la conquista de hace más de 500 años”.
Luis Macas, fundador y ex dirigente de la Conaie, insistió en que “vivimos una crisis civilizatoria, en la cual no se puede aislar un tema porque para nosotros lo importante es la integralidad”. Aseguró que estamos viviendo una ruptura “porque hasta ahora se creía que este modelo es irremplazable, pero vemos el resurgir de las propuestas comunitarias como el Sumak Kawsay”. En su opinión los movimientos no pueden limitarse a la protesta sin enarbolar propuestas alternativas al modo de vida occidental.
Una de las mesas más concurridas fue la de minería, en que la que participaron Jennifer Moore del Observatorio Canadiense sobre la Minería, y William Sacher, coautor del libro “Noire Canada”. Explicaron en detalle las razones por las cuales su país se ha convertido en el paraíso de las inversiones mineras.
El 75% de las empresas mineras del mundo son canadienses, lo que convierte al país en la principal potencia minera del planeta. Las razones son varias: Canadá es un paraíso judicial con leyes muy permisivas que favorecen la especulación con títulos mineros, ventajas fiscales y subvenciones estatales; una red diplomática poderosa y extensa que apoya a esas empresas y presiona a los gobiernos locales; una amplia experiencia en criminalizar a los actores críticos en todo el mundo.
Esto se resume, para los autores, en una frase: “impunidad de hecho”, porque no hay ningún tribunal canadiense que condene a las empresas mineras de modo que el país es un verdadero “paraíso judicial”. El potencial económico de Canadá se debe a la minería, es el primer productor mundial de uranio, pero hay diez mil minas abandonadas y más de 600 pueblos indígenas sufrieron despojo. Hay 500 grandes mineras canadienses operando en América Latina.
Las empresas canadienses tienen el 40% de las concesiones mineras en Ecuador y manejan tres de los cinco proyectos estratégicos, siendo los otros dos de China. Pero lo importante es comprender que cuando un país ingresa en la minería está llevando a su tierra un complejo no sólo económico sin también militar-policial y político, ya que se trata de un modo de extraer los recursos naturales que supone despejar a la población civil, instalar modos de control autoritarios y, de hecho, militarizar regiones enteras.
En Colombia, un delegado al Encuentro señaló que un 20% de la superficie del país está concedida a la megaminería. En Ecuador, según miembros de organizaciones campesinas el 60% de la provincia de Bolívar está en manos de esas empresas. En esos espacios, amplios y alejados de las grandes ciudades, rigen leyes internacionales, no las nacionales, y están vigiladas por guardias privados de las empresas. Son pequeños estados dentro del Estado.
Por eso, varios dirigentes indígenas hablaron de colonialismo. En su opinión, los nuevos emprendimientos mineros, petroleros y de monocultivos (soya, palma, caña de azúcar), representan una forma nueva de colonialismo ya que imponen una lógica externa y vertical sobre la naturaleza y las poblaciones para apropiarse de los bienes comunes.
La protesta como delito
Uno de los temas centrales que abordó el Encuentro fue el de la criminalización de la protesta. En Ecuador hay 189 personas sometidas a juicio por manifestarse contra la minería y otros emprendimientos. Para los indígenas, se trata de defender sus territorios de la invasión que realizan las grandes empresas, y de defender recursos como el agua que es vital para la reproducción de las comunidades. Sin agua no pueden sembrar ni alimentarse y criar sus animales.
Muchos de los encauzados han sido acusados de sabotaje y terrorismo por el hecho de cortar rutas, como viene haciendo el movimiento indígena desde hace más de dos décadas en Ecuador. Las acusaciones son tan poco creíbles que en varios juicios se debió modificar el delito a causas más sencillas como “obstaculización de vías públicas”. Es lo que le sucedió al coordinador del Encuentro, Carlos Pérez.
El 4 de mayo de 2010 cientos de vecinos del pueblo Victoria del Portete cortaron la carretera en protesta por la Ley de Aguas. La manifestación fue pacífica, pero la Fiscalía XI de lo Penal decidió enjuiciar a tres dirigentes por sabotaje. Se trata del presidente de la junta parroquial, un dirigente de los sistemas de agua y un campesino. La Fiscalía decidió prisión preventiva pero la Corte Provincial de Azuay dijo que no se trata de sabotaje y los dejó en libertad. Pero el juicio sigue.
El presidente de la Federación Shuar, Pepe Acacho, fue procesado junto a otros dirigentes amazónicos por un paro realizado en 2009 en el que se produjo la muerte de un manifestante shuar por la cual el gobierno culpa a los indígenas. En febrero pasado fue capturado junto a otros líderes shuar y trasladado sin orden judicial a través de un operativo que incluyó helicópteros y un amplio despliegue militar, a pesar de encontrarse en negociaciones con el gobierno por demandas contra las empresas petroleras en la región amazónica.
Estuvieron siete días en prisión acusados de sabotaje y terrorismo, fueron puestos en libertad pero no pueden abandonar el país y tienen la obligación de presentarse semanalmente en dependencias policiales de su provincia, Morona Santiago. “Estamos convencidos de que no importan los juicios y las cárceles sino la libertad de la población y la defensa de nuestros bienes naturales”, dijo Acacho.
El Tribunal Ético del Encuentro revisó trece casos, escuchó a los acusados y al Defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez Vera, quien dijo que “criminalizar es atribuir a la protesta un carácter criminal”. Denunció al gobierno de “utilizar al podrido sistema de justicia para criminalizar a los movimientos” y se preguntó si hay una política sistemática del Estado destinada a enjuiciar la protesta social.
En ese sentido, el Tribunal Ético consideró que existe un patrón que consiste en utilizar “herramientas jurídicas y policíacas para inhabilitar la resistencia, a pesar de que está consagrada en la Constitución”. En efecto, el artículo 98 de la Constitución aprobada en 2008 dice: “Los individuos y colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos”.
No es el único caso constatado en que las decisiones del Estado vulneran los derechos. Varios de los encauzados aseguraron que no se les aplicó la amnistía otorgada en 2008 por la Asamblea Constituyente. En ese sentido el Tribunal dijo que “el mantenimiento de los antecedentes penales de las personas es una forma de desestimular e intimidar la organización y la acción colectiva, y de desmoralizar a las comunidades”.
Una segunda característica de la criminalización de la protesta, que va en el mismo sentido, consiste en focalizar los juicios contra los dirigentes que ven como se les acumulan causas penales. El castigo a los dirigentes busca disuadir a los activistas y afiliados de base a continuar en la organización social y tiende a aislar a quienes se mantienen firmes en la resistencia al modelo extractivo.
La tercera cuestión se relaciona con el hecho de que las autoridades suelen atribuir las protestas a la intervención de “agentes externos”, que serían los que inducen a las comunidades a movilizarse y protestar. Se trata de una concepción del mundo cargada de prejuicios, ya que supone que las comunidades indígenas, campesinas y urbanas con incapaces de moverse por sí solas sin la intervención de agitadores. En este sentido se reproducen algunos patrones propios de la “doctrina de seguridad nacional” de la década de 1960 que atribuía todos los problemas a los agitadores foráneos.
Finalmente, el Tribunal Ético constató en base a la consulta con especialistas que el Código Penal reformado en 2006 va en contra de la Constitución, sobre todo en lo relativo al derecho a la resistencia. En resumen: “Con el cuerpo militar instruido para intimidar amparado en la fuerza, se pretende acallar o impedir la protesta, intimidar a los dirigentes sociales y desgarrar el tejido social que permite la protesta y sobre el que se asientan los movimientos sociales”[2].
Ética de la resistencia
Llama la atención que un país que cuenta con la Constitución más avanzada del mundo en materia ambiental, proteja y fomente la actividad minera y petrolera. El artículo 71 establece que la naturaleza “tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”. Y agrega que toda persona o comunidad podrá exigir a las autoridades que se cumplan esos derechos.
Por eso el Defensor del Pueblo dijo que “la próxima batalla es por leyes inspiradas en el espíritu de la Constitución”. Esa batalla es hoy posible porque en los últimos meses los pueblos indígenas y los movimientos sociales vienen fortaleciéndose. Parte de ese proceso es el nuevo Consejo de Gobierno de la Conaie, dirigido por Humberto Cholango, quien asumió el pasado 18 de mayo. La unidad del movimiento y su recambio generacional prometen que será un actor cada más importante.
El crecimiento de la fuerza del movimiento social va en paralelo al deterioro del gobierno de Correa que no pudo superar el 50% de los votos en la consulta del pasado 7 de mayo. Aunque las preguntas formuladas por el Ejecutivo triunfaron por escaso margen, en las provincias donde la Conaie tiene mayor arraigo el gobierno fue derrotado.
La activista de Acción Ecológica, Esperanza Martínez, hizo énfasis en dejar de ver los casos de violaciones vinculados a la minería, el petróleo y los monocultivos como casos aislados para poder visualizarlos como un complejo único, económico, político, judicial y militar. Para enfrentarlo debemos “apegarnos a los principios de la no violencia activa” sobre la que debe apoyarse la ética de la resistencia.
El Encuentro permitió profundizar en la comprensión del modelo extractivo y cuestionarlo desde un análisis más integral que no sólo incluye la cuestión ambiental. En la Declaración final puede leerse que el extractivismo “arrebata los derechos de los pueblos, comunidades y nacionalidades sobre sus territorios y formas ancestrales de vida, violando Derechos Humanos y de la Naturaleza” y que “profundiza el modelo patriarcal capitalista (…) somete a las mujeres y desvaloriza su trabajo cotidiano del cuidado de la vida, ignora su participación en la toma de decisiones sobre proyectos o políticas, genera violencia, femicidios y violaciones”[3].
Blanca Chancoso, veterana dirigente quichua de la Conaie, intervino ante el Tribunal Ético luego de hacer una ofrenda al agua o Yakumama. Habló sobre el Sumak Kawsay, diciendo que esos términos pueden ser corrompidos o folclorizados, y ante eso el movimiento indígena debe profundizar su sentido. “El Sumak Kawsay es nuestra utopía, que pasa por entrar en lo comunitario, en lo que quedó truncado en nuestra historia, en retomar los sueños”.
En estrecha sintonía con la cultura de su pueblo, señaló que el Sumak Kawsay “hay que sentirlo”, que no debe ser congelado en un programa para ser ofrecido al mercado de la política electoral o partidaria. Finalizó llamando a resistir a la minería con una frase que resonó entre todos los participantes: “No le tenemos miedo a este gobierno”.
Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe cada mes para el Programa de las Américas (www.cipamericas.org/es).
Recursos
CONAIE (Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador): www.conaie.org
Encuentro Continental de los Pueblos del Abya Yala por el Agua y la Pachamama: www.aguaypachamama.org
Entrevista a Carlos Pérez Guartambel, Cuenca, 21 de junio de 2011.
Intervenciones de Alberto Acosta, Humberto Cholango, Pepe Acacho y Delfín Tenesaca ante el Tribunal Ético, 21 de junio de 2011.
Veredicto del Tribunal Ético ante la Criminalización de los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos y la Naturaleza, Cuenca, 22 de junio de 2011.
[1] Se trata de organizaciones indígenas y ecologistas. Sobre los sistemas comunitario de agua del Azuay puede consultarse, Raúl Zibechi, “Ecuador: Se profundiza la guerra por los bienes comunes”, en http://www.cipamericas.org/es/archives/1888
[2] Veredicto del Tribunal Ético ante la Criminalización de los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos y la Naturaleza, Cuenca, 22 de junio de 2011.
[3] “Declaración del Encuentro Continental de los Pueblos de Abya Yala por el Agua y la Pachamama” en www.conaie.org